Perseverar, deformar: la dicha del performance latinoamericano

El ritmo de lo irreconciliado es este, mientras las cabezas caen una sobre otra, hacen un sonido denso, como un saco de vísceras que se precipita al suelo. Estos son bustos de barro, hechos para deformarse. Ver a la artista Déborah Castillo subida a una plataforma de seis metros, en un total desafío a la escala de su cuerpo pequeño, me llena de miedo: la conozco desde hace más de diez años, la he visto gritar, imprecar, llorar, reír, pero no deja de impresionarme una audacia que no puede ocultar su fragilidad.
Es una noche en que el inicio del performance se retrasa por problemas técnicos con la iluminación. Déborah ha pedido que apaguen las luces de los jardines en el Museo de Arte Moderno. Durante varios minutos en total oscuridad, vemos a su equipo de un lado a otro hasta que, finalmente, el andamio y la estaca aparecen frente a nosotros, iluminados.
Déborah ha creado una instalación inspirada en el Tzompantli del México prehispánico, una ofrenda para los dioses donde se disponían en una hilera los cráneos de los guerreros vencidos. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Tzompantli, durante la conquista española, dejó de ser un lugar de ofrenda para los dioses y se convirtió en una forma de amedrentar a los invasores: los cráneos dejaron de ser partes deificadas del cuerpo para volverse advertencias, “tanto Bernal Díaz del Castillo como Hernán Cortés aseguraron que vieron las cabezas de sus compañeros en armas con los cabellos y las barbas muy crecidas, e incluso había cabezas de caballos” (INAH, 2017).
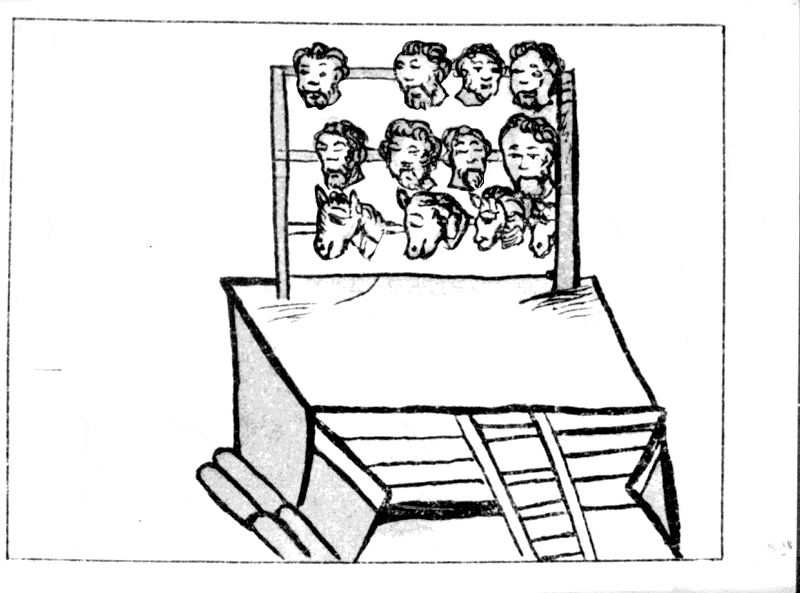
Huey Tzompanti del Templo Mayor, Mediateca INAH
El Tzompantli de Déborah se ha vuelto un cadalso y ella el brazo ejecutor de la historia. El juicio no está dirigido de manera ingenua al pasado. Esta es una obra que espera, que busca una crítica a la tradición huyendo de su negación abstracta para invertir la pregunta temporal: se pregunta cómo lo presente constituye lo pasado.
El Tzompantli que ha imaginado Déborah es una proeza técnica en el contexto de una carrera que ha hecho del oficio una disciplinada práctica de aprendizaje. Para hacer realidad la instalación se requirieron 350 kilogramos de arcilla que se convirtieron en 32 bustos, una lanza de 400 kilogramos y un andamio de 4 metros de alto por 2 metros de ancho. La posibilidad concreta de esta obra de arte ocurre gracias a la expertise de una artista que más que multidisciplinaria, es multioficio. Un dato que no es menor, pues más allá de lo meramente subjetivo, según recuerda la teoría estética de Adorno, una dedicación al oficio constituye la “presencia potencial de lo colectivo en la obra, de acuerdo con la medida de las fuerzas productivas disponibles” (Adorno, 2004, p. 65), fuerzas que la artista encarna y critica mediante la coherencia del oficio.

Muchas veces he estado en la trastienda de sus performances, disfrazado de sus fantasías o registrando su proezas. Esta vez conozco muy pocos detalles, lo justo. Algunos nombres de las cabezas: Cristóbal Colón, Isabel La Católica. Sé de la altura de la plataforma, del vértigo de su estaca. Ha elevado un andamio, seguramente, a la medida de su coraje, es decir, al tamaño de su enojo pero también de su valentía. Sé de cómo ha trastocado su casa y su vida para luchar contra el barro apabullante, contra el peso de la forma, contra su ruda maleabilidad, contra la tintura negra de su sedimento.
Déborah hace performance en silencio, pero quizás es lo único que hace en silencio: las imprecaciones que profiere desde su taller las ha escuchado todo el vecindario, su gesta material con esa escultura de escala contradictoria. Si fuera de bronce, se hubiese fundido con la ayuda de una fragua industrial, pero llevada por la escala de sus recursos, por su historia personal, su interés formal y conceptual ha terminado, de nuevo, en el barro.
Esa noche frente a nosotros la artista se trepa sobre el andamio y el aire caluroso de la primavera levanta su vestido en las alturas, una tela que siempre, necesariamente, pasa por sus manos que también cosen. Estamos lejos y las cabezas no se logran distinguir, mucho menos puedo hacerlo yo, con una incipiente miopía que me hace muchas veces olvidar los lentes en casa. Su gesto es absolutamente severo, pero su cuerpo delata un mar de vibraciones contenidas. Se mueve con lentitud porque allá arriba cualquier paso adquiere la contundencia de un sismo. Déborah lucha por mantener el equilibrio, encaramada en la plataforma más alta. Suda, levanta los bustos de perfil tosco que batallan y se deslizan entre sus manos. Logra ensartar uno y cae en seco, como un saco lleno de sangre vieja.
En esta horca, la tribuna es más que simbólica, es histórica. Cuando Déborah presentó en el Museo del Chopo su performance Desafiando al coloso (2022), lo hizo acompañada por una frase escrita en barro, una sentencia de inspiración nietzscheana que decía: “Todo pasado merece ser condenado”. No es una frase que está dicha a la ligera, porque a Déborah le obsesiona la historia en su impronta visible y en su síntoma doliente, sé que explora las heridas como quien quiere buscar en ellas alumbrar la luz de una recámara donde se pueda estar en paz. Pero esa paz no le ha sido dada, esa luz es muchas veces una radiación venenosa. Nuestra relación con la historia es dramática, recordó Déborah en su presentación durante las sesiones académicas de Insurrecciones. “Conmigo no se puede escapar al drama”, dijo más en serio que en broma, aunque las sonrisas cómplices fueron inevitables.
Las cabezas se suman una a una y van construyendo una montaña deforme, un pequeño promontorio que desdice el bronce glorioso con que los bustos quieren hacer presente el pasado. La condena es aquí un tipo de escultura en que la maestría del oficio formal se logra solo para practicar su deformación. Este pedestal es la deposición de un pedestal, es la lápida de un pedestal donde el peso del poder es materia dúctil para contar otra historia. El Museo de Arte Moderno, quizás incómodo por la impronta del barro, quizás demasiado preocupado por mantener sus jardines impolutos, impidió a los asistentes acercarse a ver el resultado del performance y pidió retirarlo en el menor tiempo posible. Esta imagen efímera es un recordatorio para lo que pensamos del archivo, el performance y la historia: ha quedado solo la imagen como un desgarro de la realidad, como un memento mori dirigido al poder, a la institución y al mármol.

Todo pasado merece ser condenado, sus monumentos olvidados y que de la destrucción solo quede el recuerdo del sonido como huella del peso de la historia, como si la medida política de esta escultura haya sido el golpe certero del barro descendiendo fatal sobre la estaca. El ritmo, he ahí el verdadero monumento.
InSURrecciones ha dejado diversos escombros. Lukas Avendaño nos hizo caminar junto a él para recrear un entierro colectivo, donde para mí la imagen memorable fue cómo la tierra dejaba de ser tierra para ser mordaza. Lukas hizo un performance que insistía en la imposibilidad: caminó todo el tiempo con una joya bucal que impedía sus palabras, una pieza de oro que luego soltó para llenarse la boca de tierra y ahogar el significante “tierra”, la pronunciación de la tierra, en sus erres, en sus onomatopeyas. Esa tierra luego la lavó con mezcal que tuvo a bien ofrecernos, con una sonrisa atrevida, “para que no digan que vinieron acá y no se llevaron nada”.

María Galindo hizo de la hora y media de su performance un jolgorio de la destrucción, en una lección sobre el vaciamiento de significado de muchas de las palabras claves con que desde el arte y la academia interpretamos la acción del arte y la academia sobre la realidad. El grito, la cacofonía, el escándalo, retumbó en las paredes del museo mientras Galindo pateaba pedestales, aventaba figuras de cerámicas con rostros de presidentes latinoamericanos y nos recordaba que las palabras no solo se dicen, también se profieren y la escritura no es nada más una faena de la pluma y del teclado sino una manera de imprimir en la piel significados, de recordar lo que nos hiere, lo que se resiste al concepto y al abrazo de la compresión.

El encuentro de performance inSURrecciones fue una semana privilegiada para ver una muestra de las preocupaciones del arte contemporáneo que se hace desde los diferentes territorios complejos que conforman Latinoamérica, un momento para pensar las múltiples configuraciones de las crisis que enfrentamos. InSURrecciones tuvo además la novedad de introducir el pensamiento en torno al archivo, en unas jornadas de reflexión académica que corrieron en paralelo al programa de performance.
En el azorado vaivén de pensamiento entre las mesas de discusión, las obras, las trastiendas, pienso en el sentimiento y el entendimiento. Para mí ha sido una lección persistente del arte en cómo cuestionar la supuesta división entre sentimiento y entendimiento, en cómo la dimensión histórica, personal y política de nuestras inconformidades aparece en su forma más compleja en el espacio institucional del arte. Durante los días de inSURrecciones me llevo la impronta de lo negativo, de lo turbio, de lo ilegible entre las formas, de lo resistente a la interpretación transparente de la denuncia.
A la hora de desplegar los archivos de performance para su interpretación, es en la huella de lo oculto, de lo negativo, donde deseo poner atención. María Galindo invocando un lugar de enunciación de “no-mujer”, la telúrica pronunciación de las erres ahogadas en tierra de Lukas Avendaño, el golpe, ya liberado de la imagen, de los bustos de barro de Déborah Castillo. Golpes, sonidos, negaciones, que se resisten al concepto, que se resisten incluso a su comprensión como versiones piadosas de la historia, una imposición que últimamente parecemos exigirle al arte a cómo dé lugar.
Estos lugares de negación al concepto, estos sedimentos que se resisten al peso de la tierra, que juegan a convertirse en diamantes con la gravedad, se introducen en las instituciones para repensar su herencia colonial más allá del eslogan de la liberación. Nos invocan insurrecciones subterráneas que trastocan la relación del archivo con la verdad que intenta hacer legible y confrontan el trabajo de los que nos ponemos en el lugar de la crítica.
El golpe de una cabeza que baja precipitadamente por una estaca, de una patada a un pedestal blanco, son —más que armónicos o disonantes— un ritmo, un latido. Son resistentes al engaño de la fachada sensorial y de los significados. Son también una manera de emocionarnos. El performance conserva su vitalidad cuando no retrocede ante la frase hecha, aunque la invoque. En eso sigo lo que parece cierto atavismo moderno que vuelvo a acreditar a Adorno, cuando dice que sentimiento y entendimiento dependen uno del otro, pero advierte: “Las maneras de reaccionar subsumidas bajo el concepto de sentimiento se convierten en reservas sentimentales nulas en cuanto se cierran a la relación con el pensamiento, se ciegan ante la verdad; pero el pensamiento se aproxima a la tautología cuando retrocede ante la sublimación del comportamiento mimético” (Adorno, 2004, p. 437).
Buscar en la mímesis nuestra redención haría precisamente lo que no queremos: se convertiría en gasolina para la máquina de injusticia institucional, una máquina tan sofisticada que incorpora la crítica para renovar la inercia de sus violencias estructurales. Cuando me refiero a la mímesis lo hago con la tendencia que tenemos a buscar en la representación una imagen sin historia, un reflejo de piedad pedagógica, un paño caliente contra la opresión. He omitido enumerar todos los nombres de las cabezas empaladas en el Tzompantli de Déborah a propósito: en su performance lo importante es cómo construye una máquina que, dentro de la institución artística, se acerca a lo concreto a través de la historia de la forma, más aún, de un impulso, una cadencia presente —deformante — de esa forma de la historia.

Quise hacer crónica del performance para acompañar la imagen con la dimensión de su afecto, con la ira de su construcciones destructivas, buscando recorrer apenas algunos hilos de sus aporías, con los kilos de barro y el esfuerzo físico de su levantamiento en los aires para ser empalado.
Como espectador de obras de arte, también me pregunto qué puede hacer el arte ante el dolor del mundo. En mi trabajo con Déborah he encontrado lugares que me animan a seguir pensando en lecturas, en alianzas performáticas entre emoción y pensamiento, en acercamientos a lo concreto que ofrece la historia. Siguiendo a Marina Vishmidt, más que una forma alternativa de consciencia, me interesa cómo ciertas obras profundizan en las capacidades de sus espectadores para confrontar la maquinaria de opresión que se actualiza, muta, se abstrae y se sofistica. El cuerpo se entiende entonces, más que en un lugar de partida, en un lugar de llegada: “El cuerpo como signo es la imbricación mutua de carne y significado; lejos de una abstracción discursiva, es una contradicción encarnada de las narrativas de cultura, género y trabajo” (Vishmidt, 2017). Esta es una búsqueda contradictoria, en muchos casos en relación antagonista o negativa con la mímesis, en operaciones en las que la confrontación se parece a la participación y el ataque a la reconciliación.

Los gestos disonantes, cacofónicos, los gritos, la saturación, las mordazas, los semblantes deformados, las palabras borroneadas, ensangrentadas, no son ya la materia transparente de la expresión. No busco en la identidad el triunfo de aquello que nos oprime ni en el cuerpo sufriente una última victoria ética, prefiero los espacios de negatividad que potencialmente pueden convertirse en placer.
Pido entonces permiso decolonial para acercarme al arte con dicha kantiana, con la felicidad por el sentimiento de perseverancia que las obras proporcionan. InSURrecciones ha sido un encuentro que he disfrutado con la perseverancia de las obras, una búsqueda por el placer de lo negativo. En develar las capas de su historicidad nos toca una tarea sin expiación, las lecciones rítmicas de una estaca por la que se deslizan los monumentos ya desarmados, preparados para su juicio.
Un encuentro de performance es un evento coreográfico: nos movemos por los museos, nos vemos cara a cara para escuchar alaridos, nos sentamos a pensar, nos conmovemos, subimos y bajamos al ritmo de gritos y gestos. Es una coreografía que nos permite, en toda maravillosa plasticidad, la desobediencia. Qué buena noticia la disonancia. Nos queda lo irreconciliado, mal trabajo haríamos vendiendo el arte como consuelo.
Referencias consultadas
Adorno, Th. W (2004). Teoría estética. Ediciones Akal.
INAH (2017). “¿Cómo era el Huey Tzompanti del Templo Mayor cuyos restos fueron encontrados recientemente”. Mediateca INAH, 15 de junio, 2017. Recuperado de https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/node/4720
Vishmidt, M. (2017). “Speaking of Bodies and Bodies That Speak: On the Currency of the Body in Contemporary Art and Feminist Politics”. En: Speak, body: Art, the Reproduction of Capital and the Reproduction of Life. Universidad de Leeds 21 de abril, 2017 — 23 de abril, 2017. [Conferencia]
Jesús Torrivilla es escritor multidisciplinario especializado en arte contemporáneo y estudios críticos de la cultura en América Latina, candidato a doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador de la plataforma de arte y relaciones institucionales Procuraduría, asesor estratégico para proyectos académicos, audiovisuales, periodísticos en torno a la cultura contemporánea. Ha trabajado para iniciativas en el New Inc. del New Museum en Nueva York, la UNAM, la Secretaría de Cultura de Jalisco, Fundación FEMSA. Es profesor en la Maestría en Estudios Curatoriales de la UNAM y de estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey.